La biblioteca de los cuentos desterrados
Mamá osa no comprendía porqué sus
oseznos no salían de la cueva después de los meses de hibernación. La primavera
había brotado alrededor y ya era tiempo de conocer mundo.
—No, no, no. No lo cuentes
así. Habíamos quedado en que cambiábamos esta parte. —replicó Carmen a su
hermana.
Todas las noches, antes de
acostarse, las dos pequeñas se ocultaban bajo el nórdico extendido sobre la
cama de la mayor, sacaban la linterna que les regaló su abuela y, con un hilo
de voz para que nadie las escuchara, leían uno de sus cuentos favoritos.
—Pero es lo que pone en el
cuento, el que nos escribió la tía antes de que nos volvieran a dejar sin
recreos ni clases en el cole. —respondió enérgica la pequeña Lidia.
—Ya lo sé. Pero nosotras
teníamos un plan. ¿Recuerdas? Nada de encierros, nada de personas encarceladas,
no podemos decir una sola palabra que tenga que ver con no poder salir. Lidia
asintió y dejó el pliego de papeles a un lado. Se acurrucó junto a su hermana en
esa fría noche y le recordó:
—Hace ya seis meses que no
hemos leído La Cenicienta; Hansel y Gretel lo descartamos el segundo día de
hacer nuestra promesa. Después eliminamos Alicia en el país de las maravillas,
porque descubriste que el pozo al que caía, y del que no podía salir, era
también un símbolo de encierro. De Rapunzel ya ni hablamos; El flautista de
Hamelin fue sentenciado al olvido por haber hecho desaparecer a los niños, pues
dedujimos que los encerró en algún lugar; La Bella y la Bestia fue apartado
porque Bestia decidió no dejar salir a la joven de su palacio. Tampoco leemos
Dumbo por la misma razón: enjaularon a su madre. Y ahora me dices que no puedo
leer el cuento que nos escribió la tía para nuestro cumpleaños. ¿Cuándo acabará
todo esto? Estoy harta ya. —La pequeña se dio media vuelta y salió de la cama
de la mayor.
Un
aire enrarecido inundó, de inmediato, el cuarto. En la penumbra de la noche, el
resplandor de los árboles incendiados por luces de Navidad dejaba entrever la
librería vacía, donde apenas permanecían un par de volúmenes, dando un aspecto
de vida a medio construir, tal y como estaban en ese momento las de las
pequeñas, esquilmadas de un tajo por el virus asesino que campaba a sus anchas
por todo el planeta.
Bien
lo sabían las dos. Hacía un mes papá y mamá las sentaron en el sofá y les
contaron de aquel tío explorador (a papá le gustaba llamarlo así, pero era en
realidad un voluntario en países menos desarrollados económicamente), hermano
de la abuela Fina, que salió un día de joven para nunca regresar. Eso sí. Cada
día 9 de todos los meses escribía una carta a la familia relatándoles sus aventuras,
hazañas, proezas y cuánto bien estaba haciendo por el mundo, para que no se
sintieran abandonados, para que vieran cómo construía y se construía su vida,
fructífera, ayudando a los necesitados. Por eso papá le decía con gusto “el tío
Miguel, el explorador”. En cambio mamá, que desde pequeña venía escuchando
historias sobre él, sabía a ciencia cierta que más bien era un voluntario, un
misionero que encontró su paz y su lugar entregando sus días a los demás. Pero
no le tenía rencor. Ella no. Ella le comprendía. Sin embargo su abuelita, madre
abnegada que esperó el regreso del hijo, murió sin perdonar que se marchara y
la dejara sin ver cómo formaba una familia y envejecía junto a ella, junto a
los suyos, ligado a los de su sangre en el pueblo que lo vio nacer.
Esta
vez no había llegado la carta del día 9. Esperaron una, dos y hasta tres
semanas, cuando llegó la comunicación. El tío Miguel, el explorador, el
misionero, el voluntario, fallecía por el mismo virus que retenía en casa a las
pequeñas, a sus amigos, a sus profesores, a los papás y las mamás del mundo. Ya
no habría aventuras en campo abierto, ni leones olisqueando el Land Rover a su
paso por la sabana africana, ni hechiceras que depositaran amuletos protectores
sobre su pecho desnudo, ni pequeños a los que enseñar a leer y escribir, o a
sacar agua de pozas y determinar su potabilidad. Ese era el tío Miguel, el
símbolo de la libertad, sin ataduras ni encierros. En homenaje a él y para
tratar de exorcizar a ese microscópico bicho que tanto mal estaba haciendo, las
dos pequeñas sellaron un pacto: no volverían a leer cuentos donde los
personajes sufran de encierro, cárcel o se hallen enclaustrados. El cuento
"Los oseznos" acababa de ser sentenciado para ir a engrosar el exilio
en el trastero. Fue entonces cuando Carmen, que aún no había escrito su carta a
los Reyes magos, resolvió:
—Ya tengo la solución. Les
escribiré mi carta. —La mayor de las dos sabía cuántas proezas fantásticas son
capaces de hacer y cuán grande es el poder de las peticiones y frases que
siempre incluía en el folio. Recordaba el año en que aprendió a escribir y, a
pesar de que le faltó la h, los tres sabios se las ingeniaron para traerle
aquel tragabolas tan divertido.
Así
que saltó de su cama, tomó papel y lápiz y se sentó en el suelo. Cuando terminó
se lo enseñó a su hermana.
—¿Lo ves? Ahora sí
terminará todo esto y podremos volver a leer Alicia, La Cenicienta y todos
nuestros cuentos. —Depositó la carta en la mesita de noche, doblando
meticulosamente el papel para que solo ellos pudieran leerla.
A
la mañana siguiente, mientras las dos pequeñas desayunaban, su madre entró la
habitación. Vio la carta y respiró aliviada. Por fin sabría qué regalos quería
la mayor. Abrió sigilosa el pliego. En su interior, un dibujo y una frase: “Los
tres reyes celebran que el virus se va”.
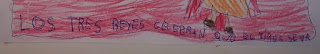



¡Precioso cuento!
ResponderEliminar